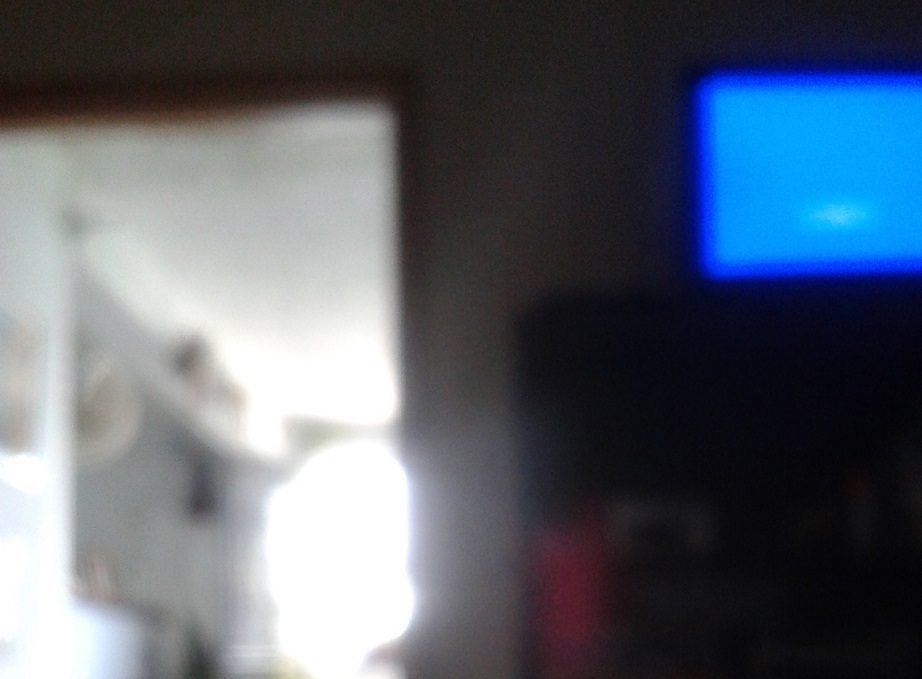Francisco J. Blanco.-

Esta semana solo tuve que quedarme aquí. En un estado de pausa constante que, como manso declive, pega mis noches con el sol y con ellos unas cuantas señales de ellas, porque esta semana estoy de reposo.
Uno de los mejores jefes que he tenido me dijo una vez que yo era un tipo inquieto. Desde ese momento comencé a darme cuenta de ello. Realmente no me había visto de esa manera, pero comencé a recordar todas aquellas veces en que siendo niño no dejé de correr, las veces que no pude dormir, los momentos en que estar sentado por más de quince minutos es una misión imposible, la incapacidad de estar en silencio y todas las despertadas a las cinco de la mañana incluso los domingos o esos días en donde no pude dormir. Ahí me di cuenta que sí, soy un tipo inquieto.
Pero, el que yo sea en efecto un tipo inquieto, no tiene nada que ver con un actitud externa, una conducta de infante o mucho menos, es más bien una postura invisible, una manera de pensar, unas ganas de no estar quieto en el aquí y el ahora, es más bien un anhelo inefable sobre el mañana.
Me interesa el tema del tiempo, pero no como una postura agustiniana de las dimensiones del tiempo, tampoco como una postura antropológica de mi relación con el tiempo. Me interesa el tiempo desde una postura existencia, diría yo que me interesa el tiempo porque precisamente no quiero tener tiempo para perder.
Hace un par de años, casualmente para estas mismas fechas, por una de mis clásicas torpezas me caí en un zanja y torciendo mi tobillo izquierdo. La doctora me dijo que tenía que permanecer primero tres días sin moverme de la cama, luego me vendó de una manera particular y me dijo que tenía que estar dos semanas de reposo. Y me encontré ahí, postrado en mi cama, viendo televisión, usando vacuamente mi computadora, sin sueño, sin cansancio pero acostado, y aterrado porque tenía tiempo para perder.
Hoy estoy en la misma situación. De sorpresa tuve que operarme, y esta vez el doctor me ha recetado reposo por dos semanas también, y el plan se repite: ver televisión, trabajar un poco en la computadora y cazar una que otra conversación de circunstancias transeúntes. Y de nuevo el sentimiento es el mismo, una vacuidad sin límite porque el tiempo se me sobra.
La frase común de los entusiastas de nuestros días es la misma: “no hay tiempo que perder”, pero creo que la postura está errada. El tiempo no se tiene, ni se otorga, existe entre nosotros y es en la relación que tenemos con nuestro entorno donde se gasta o se malgasta, donde se emplea o se pierde.
A mí me aterra tener tiempo, porque significa que mi vida está en reposo, en suerte de congelamiento absoluto donde nada ocurre, donde no hay razones para soñar porque estamos todos en pausa, donde da pesadez despertar porque, total, tenemos tiempo.
La velocidad de nuestra realidad nos tiene que obligar a aprovechar el tiempo, porque se nos acumula. La velocidad de nuestra realidad nos tiene que enseñar a que debemos, a mi juicio, ser inquietos con lo que queremos, movernos siempre para buscarlo, temerle al descanso de los sueños y las ilusiones, huirle a la comodidad de nuestros talentos y siempre, siempre retarnos.
Yo estoy cansado de ver desde mi cama la ventana de mi casa, las matas de mi modesta sala, y lo que sea que venga por el televisor. Estoy cansado de tener tiempo, pero no estoy cansado de soñar.
Hablando del tiempo, se nos acaba el tiempo de seguir escribiendo estas columnas. La próxima que escriba cerrará para mí un ciclo muy grato de mi año en la universidad, porque lo mejor de las cosas de la vida es que uno tiene que disfrutarlas en su totalidad, porque se acaba el tiempo.
* Francisco J. Blanco es profesor de la Universidad Monteávila.